TRES DÍAS EN EL OESTE
DÍA 1
En todo Dawsonburg era conocido como el Gran Saloon. Se trataba de una denominación jocosa ya que de Saloon tan sólo poseía un gran letrero en la fachada, de madera carcomida y pintura desconchada. Era más bien un tugurio viejo y maloliente al que su propietario, un grueso mesonero llamado William Redmond, trataba sin éxito de dar un toque distinguido. Para ello, entre otras delicadas inmundicias, colocaba tras la barra toda una colección de polvorientas botellas de whiskey sin abrir, una gran cornamenta de búfalo sobre la entrada y un brillante y bruñido rifle con la culata de oro en un expositor de madera. No obstante las botellas las había adquirido de un buhonero errante que se dejaba caer a menudo por el local y estaban rellenas de agua tintada, la cornamenta había pertenecido a un viejo buey de labranza y el rifle no era más que una réplica de un Winchester bien pulida y con la culata pintada en dorado. Así pues nada era lo que pretendía pero se sentía muy orgulloso de su establecimiento, heredado de su abuelo Zachary Redmond, distinguido fundador de de Dawsonburg.
Era corriente que al caer la noche, toda suerte de buscavidas, labradores, mineros y truhanes fueran apareciendo por allí. Tres años atrás, el gobierno había obligado al jefe Wamditanka, más conocido como Big Eagle a dejar Iowa y Dakota y desde entonces no se habían visto Sioux más allá de Minnesota, razón por la cual la afluencia de colonos hacia las tierras circundantes a Dawsonburg había aumentado notablemente. La población había crecido tanto que el diminuto pueblito era ahora casi una pequeña ciudad.
El Saloon estaba a rebosar de caras conocidas y otras menos habituales. William corría de aquí para allá portando jarras de barro a los parroquianos más problemáticos y otras de vidrio basto a los clientes de mejor aspecto. Esto se debía a los habituales altercados menores que solían producirse y a la propensión de quienes los producían de lanzarse todo tipo de cosas. Si algo iba a romperse, mejor que fuera barato y fácil de reponer.
Ya entrada la noche, la bebida dio paso a escudillas y cuencos de comida. Había habichuelas muy cocidas en un oscuro caldo espeso de las que daban cuenta los hombres con la ayuda de un oscuro pan de centeno. Algunas veces alguno hallaba entre ellas un pedazo de tocino o de carne recocida, que provocaba habitualmente un gruñido de alegría seguido de una pequeña trifulca por hacerse con el gomoso tesoro. En un vano intento por disolver una de tales disputas, Redmond recibió un golpe de revés con el dorso de una mano velluda que le acertó sobre el ojo izquierdo, provocando un pequeño corte y una gran hinchazón.
Tras dar por terminada la cena, las cartas de poker empezaron a correr de mano en mano, a la misma velocidad que los sueldos y jornales de quienes jugaban. En una de las mesas centrales, cuatro hombres de campo se observaban mutuamente a la espera de la jugada de un quinto, que contrastaba drásticamente con ellos. En discordancia con sus pantalones de trabajo con tirantes gastados y sucios y sus bastas camisas de paño amarillento, el caballero de claro origen burgués vestía un conjunto de chaleco y pantalón de lino gris con camisa escarlata que ceñía a su cuello con una corbata tejana de cordón negro y medallón plateado. Su cabello rubio y repeinado olía a fuerte fijador capilar y combinaba con un bigotillo perfectamente recortado. Se habían sentado con él esperando sacarle una buena suma de dinero de sus apuestas. Sin embargo, por el momento, la suerte parecía favorecerle.
Se trataba de Walter McGee, de profesión vendedor de seguros, y al juzgar por su aspecto, no era un mal negocio. Había llegado a Dawsonburg esa misma tarde y estaba decidido a sacar partido de la creciente fortuna de los lugareños.
Mirando nuevamente las cartas de su mano y seguidamente a sus cuatro contrincantes, esbozó una sonrisa y se dirigió al más joven de todos ellos:
-¿Henrick, verdad? Parece que te va mejor que a estos tres – dijo señalando los escasos montoncitos de monedas que quedaban frente a los jornaleros.
-Eso parece. No obstante no puedo equiparar mi suerte a la suya. Ya lleva casi treinta dólares de ganancias – respondió el muchacho.
-Me gustaría explicarte mi oficio, ya que pareces un chico despierto. Digamos que tu próxima apuesta es tu inversión en un negocio cualquiera y que temes perderla si mi jugada resulta ser buena.
-De acuerdo, pero también puedo ganar mucho más si ocurre lo contrario –respondió.
-Muy cierto Henrick ¿Pero no preferirías estar seguro de que aunque pierdas, no te quedarás sin nada? –replicó.
-Por supuesto. ¿Quién no querría eso?
-Eso es. Por tanto, podemos hacer una cosa. Tú me das 5 dólares a condición de que si pierdes tu inversión, yo te indemnice con una cantidad determinada. De esta forma, te asegurarías de no quedarte sin blanca –explicó McGee.
-No sé si comprendo del todo la idea. Creo que prefiero arriesgarme –aseguró el chico.
-Como quieras. Entonces muestra tus cartas.
El joven enseñó orgulloso las amarillentas tarjetas de cartón. Tres reyes descoloridos, un tres y un As. La sonrisa se le borró de la cara al ver el Full de Reinas y nueves que había logrado el forastero. McGee arrastró con la mano los montoncitos de monedas que había ganado por la grasienta mesa hasta su borde, donde los añadió a su pequeña fortuna.
-Como podrás comprobar, ahora seguirías teniendo parte de tu dinero si me hubieras hecho caso, en lugar de irte a casa con los bolsillos vacíos.
Henrick se levantó bruscamente, sintiendo que el vendedor de seguros se estaba burlando de él. Derramó una jarra de cerveza y dispersó por el suelo los naipes. El resto de sus compañeros lo sujetaron por los brazos.
-¡Ya está bien, chico! Te ha ganado limpiamente. Puede que sea un charlatán pero el póker es así, no puedes ganar siempre –dijo el mayor de todos ellos.
-Sepa caballero que no soy ningún charlatán –replicó McGee-. Muy al contrario, soy un orgulloso trabajador de Seguros Cooper & Asociados. Y en vista de que no soy bien recibido en esta mesa, me retiro con mis ganancias.
Tras lo cual subió unas escaleras de madera vieja hasta la habitación que le había asignado el tabernero y cerró la puerta tras de sí.
DÍA 2
Gherta, la esposa de Redmond que habitualmente no salía de la cocina durante las horas de faena, se encontraba al cargo del establecimiento temporalmente debido a que la herida sobre el ojo de su marido había empeorado bastante y apenas podía ver. Un galeno local le había suturado la herida y colocado sanguijuelas para reducir la hinchazón pero el mesonero aún estaba bastante perjudicado.
Para Gherta era un día fantástico. Normalmente su marido no dejaba que se mezclara con los clientes debido a que en cierta ocasión la sorprendió ofreciendo a un cabrero mestizo ciertos servicios que no entraban en la oferta del local. Lo que él no sabía era que solía acostarse con numerosos mozos del pueblo mientras fingía hacer recados o pasear con sus primas.
No era una mujer especialmente bella, ni tan siquiera limpia, pero sabía cómo utilizar sus encantos. Era bastante más joven que su marido pero aún así ya pasaba la treintena. Estaba bastante entrada en carnes pero solía utilizar vestidos ceñidos y con mucho escote. Se maquillaba profusamente y se teñía el pelo de color fuego. Para los jóvenes del lugar, que no solían tener la oportunidad de viajar muy a menudo, los favores de esta señora eran muy cotizados.
Desgraciadamente para ella. Aquel día era domingo, por lo que la mayoría asistía a misa. Las reprimendas y sermones del párroco local imbuían a los feligreses de una fingida santidad, por lo que ninguno de ellos acudía a beber ni a jugar a las cartas. Pasaban el día con sus familias como buenos creyentes.
El Saloon estaba prácticamente vacío. Había dos mineros de manos ennegrecidas apartados en un rincón dando cuenta de una botella mugrienta, unos cuantos viajeros que se hospedaban allí y un grupo de jóvenes encabezado por Henrick, que estaba dispuesto a recobrar su jornal retando al vendedor de seguros a una nueva partida. Preguntó por él a Gherta que se dirigía con un cuenco de sopa a las escaleras que daban al piso superior.
-El señor McGee se encuentra indispuesto y no desea que lo molesten, parece que se resfrió la noche anterior –dijo la mujerona-. Le diré que le buscas, ahora mismo iba a subirle esta sopa de nabos – añadió.
Los jóvenes se sentaron a esperar, pese a que Gherta volvió diciendo que el extranjero no saldría de la cama en toda la noche.
Al cabo de un rato, la puerta se abrió con un estrépito. Un joven con aspecto de vaquero o aventurero apareció en el umbral. Estaba cubierto de polvo, como si acabara de llegar de un arduo viaje de muchas millas. Llevaba una camisa de cuadros oscura y un pantalón con charreteras de cuero, seguramente desgastadas por el roce con la silla de un caballo. Sobre el hombro portaba unas alforjas también de cuero pero de mayor calidad repujadas y labradas con volutas y espirales decorativas, escasamente llenas. En la mano llevaba un sombrero de ala ancha de color claro con manchas de lo que parecía ser sangre en un lateral. La misma sangre goteaba de su sien desde un pequeño corte, empapando su cabello castaño y largo.
Varios de los presentes corrieron a acomodarlo en un taburete mientras la esposa del tabernero mojaba unos paños en agua limpia y cogía una botella de alcohol de patata. Le limpiaron la herida, que era más aparente que otra cosa, ya que pese a la cantidad de sangre que tenía, el corte era muy pequeño y superficial. Le colocaron un trozo de tela limpio a modo de vendaje y se sentaron expectantes a su alrededor para escuchar lo que tenía que decir, no porque les importara realmente el chico sino más bien porque no había nada mejor que hacer aquella noche.
-¿Qué te ha pasado, hijo? –preguntó Gherta impaciente.
-Han sido los pieles rojas, esos bastardos sioux de Big Eagle. Yo trabajaba para un terrateniente mormón en la frontera con Minnesota. Un grupo de ellos entró hace tres días en la propiedad para robar pero los descubrimos –hizo una pausa, dando impresión de estar muy atemorizado-. Mataron a una vaca y huyeron pero uno de ellos alcanzó a golpearme con una vara en la cabeza. Sentí miedo así que ensillé mi caballo y galopé sin descanso hacia el Este. Durante el viaje volvió a abrirse la herida así que he tenido que parar –explicó el joven.
-No puede ser –replicó un viajero-. Desde hace tres años no hay indios en Iowa. Yo tenía pensado dirigirme hacia el Oeste, al igual que muchos de los presentes ahora que es seguro.
-Pues ya no lo es –contestó el joven-. Eso puedo asegurártelo. Los sioux han cruzado nuevamente la frontera.
-¡Qué horror! –exclamó uno de los jornaleros-. ¡Eso significa que podrían asaltarnos en cualquier momento!
-No os precipitéis –dijo Gherta-. Puede que sólo haya sido una incursión sin importancia.
-Créame, señora –replicó el cowboy-. Me he criado en la frontera y sé distinguir las pinturas de guerra que utilizan. Esta vez va en serio –añadió.
Se formó un gran revuelo al instante. Todos ellos corrieron a avisar al resto del pueblo. Al poco tiempo, la campana de la iglesia tocaba a reunión en la plaza central. El alcalde trataba de tranquilizar a los vecinos sin éxito.
-¡Perderé mis campos! –gritaba uno.
-¡Acababa de construir mi almacén!-chillaba otro.
-¡Si el gobierno envía soldados, seremos nosotros los encargados de aprovisionarlos, será la ruina! –exclamó un tercero.
Todos ellos discutían sobre qué hacer y sobre a quién pedir ayuda. La mayoría se habían instalado en las cercanías hacía poco y ahora veían peligrar sus inversiones.
Al poco rato de discutir entre todos y de que cundiera el pánico, Henrick, el joven jornalero subió al estrado junto al alcalde para susurrarle algo al oído.
-¡Escuchad! ¡Escuchadme todos! –dijo tratando de acallar al gentío-. El joven Henrick puede que tenga una solución a nuestros problemas. ¿Dónde está el viajero que trajo la triste noticia? –preguntó.
El joven vaquero se acercó al estrado, disculpándose por el caos que había creado. El alcalde puso una de sus regordetas manos sobre su hombro diciendo:
-No te preocupes, chico. Tengo una oferta que hacerte – a lo que añadió-. Me han dicho que convalece en una de las habitaciones del Gran Saloon un hombre que trabaja para una importante compañía de seguros.
-No entiendo que tiene que ver conmigo –replicó el joven.
-¿Qué te parecería si te diera ahora mismo 100 dólares? –ofreció el alcalde.
-¡100 dólares! Oh dios mío –exclamó-.¿Cómo tendría que ganarlos?
-Es muy sencillo, tan sólo debes ocultar lo que nos has dicho a ese hombre, no debe enterarse por nada del mundo –explicó-.¿Entendido?
El joven aceptó abochornado, tras lo cual supo de las intenciones de los vecinos de Dawsonburg. Asegurarían sus propiedades inmediatamente gracias al tal McGee sin que este supiera de la inminente desgracia, con la intención de cobrar posteriormente un buen dinero por los destrozos a Seguros Cooper & Asociados.
Con la excusa de asegurarse de que el chico cumpliera con su parte del trato Gherta se lo llevó aparte, no fuera que el forastero se oliera el engaño y se negara a aceptar el trato. Al menos, esto fue lo que le contó a su marido.
Medio pueblo se presentó en tropel en la habitación de McGee que salió a recibirlos vestido tan sólo con unos calzones de lana y una camisa larga, adormilado y sorpendido. Al poco tiempo, improvisó con la mesilla de noche y un viejo baúl, un pequeño mostrador donde iba atendiendo uno por uno a los atemorizados propietarios. Al final de la noche, eran más de cincuenta los contratos que había firmados dentro de su cartera de cuero y los habitantes de Dawsonburg volvían a sus casas un poco más aliviados. Habían pagado una suma importante por su seguridad pero merecería la pena cuando llegara la catástrofe.
DÍA 3
Una pequeña carreta se dirigía a Dakota bordeando una pequeña colina. McGee iba sentado al frente silbando una vieja melodía irlandesa dejando a la yegua que tiraba de él que caminara sin prisa. Al poco rato, un camino de pastoreo se unió a la carretera principal. Un joven vaquero venía por él sobre su montura, un apaloosa moteado y de aspecto grácil.
Se colocó a su par y le saludó con un gesto de la cabeza. McGee rebuscó en la parte de atrás de su carreta y extrajo un pequeño saco de arpillera que tendió al joven con una sonrisa. El cowboy comprobó el contenido. Varios cientos de dólares en billetes. McGee utilizó la fusta para levantar el ala del sombrero del joven , dejando al descubierto una pequeña herida a medio curar sobre la sien.
-La próxima vez te toca a ti –masculló el chico.
Ambos soltaron una estruendosa carcajada al unísono. Se acomodaron en sus asientos y prosiguieron su camino hacia el siguiente pueblo.
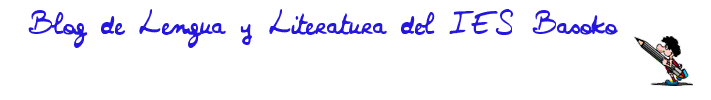




No hay comentarios:
Publicar un comentario